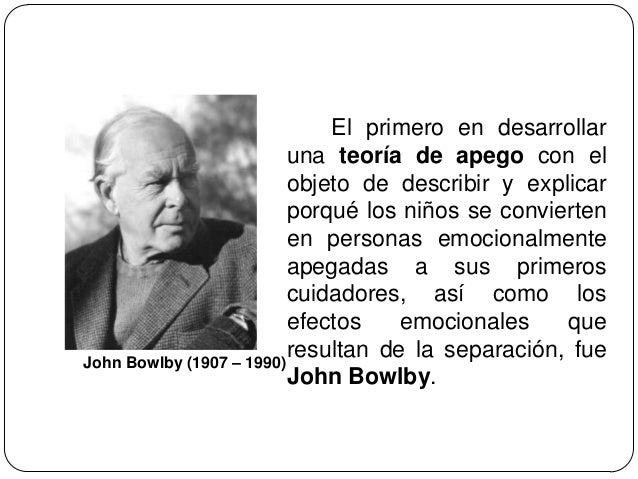Len Barton (comp..),
Madrid, Ediciones Morata, 2008.
Carolina Ferrante CONICET/UNSAM
Superar las barreras de la discapacidad es una compilación de artículos de la Revista Disability and Society que consttuye una reflexión sociológica critica acerca de la discapacidad.
Se compone de 21 capítulos agrupados en tres partes diferentes: 1-estudios sobre discapacidad, 2-políticas y 3-temas de investigación.
La lectura de este libro nos permite el acceso a una versión traducida (aunque tal vez no de una manera del todo feliz) de la revista que es la principal fuente de producción académica en el ámbito del modelo social anglosajón sobre discapacidad. Un modelo social que parte de la premisa de que la “discapacidad es algo que se impone sobre nuestras deficiencias por la manera que se nos aísla y excluye innecesariamente de la participación plena en sociedad” (citado en Barnes, 2008: 383).
Desde dicha premisa, a lo largo de los diversos artículos se recorren distintas temáticas en relación a la discapacidad concebida como un “producto social”. Así, Mike Oliver señala la especificidad con que la misma puede ser evaluada si tenemos en cuenta que parte de dicha construcción social proviene de los requerimientos, en especial de fuerza de trabajo, de un modo de producción capitalista que conduce a la exclusión económica del colectivo de personas con discapacidad.
Por su parte, Paul Abberley expone las implicaciones de asumir una “lectura” de la discapacidad que tome en cuenta el fenómeno de “opresión” que la misma supone: cuando se utiliza la noción de opresión se intenta dar cuenta de las relaciones jerárquicas derivadas de la división social, sexual y racial del trabajo en la sociedad capitalista. En ésta, la naturalización de la deficiencia como atributo no deseado de la persona, como destino trágico, es resultado e insumo de la ideología que fundamenta la opresión, y es por ello, según el autor, que se hace necesaria una “teoría social de la deficiencia [impairment]”. Se trata de desanclar la misma del orden de lo natural y lo médico y, además, revertir los efectos materiales derivados de la posesión de una incapacidad o deficiencia. La compilación incluye varios trabajos que analizan las consecuencias de sumar a las desventajas asociadas a la discapacidad las que resultan de pertenecer, además, a alguna otra categoría social oprimida, como ser mujer, miembro de una minoría étnica o bien pobre.
Así, William John Hanna y Betsy Rogovsky señalan que en gran parte de la bibliografía relacionada a la discapacidad no se observan las diferencias asociadas a la experiencia de la discapacidad en hombres y mujeres. Señalan que además del “sexismo” y de lo que minan “discapacitismo” existe un tercer factor, no reductible a estos dos previos, que aludirían por separado, bien a la condición de ser mujer, bien a la de tener una discapacidad, un tercer factor que se anclaría en el binomio no disociable mujer/ discapacidad.
Las entrevistas realizadas por Hanna y Rogovsky arrojan una percepción sumamente negativa de las mujeres con discapacidad: se las ve como “enfermizas y débiles, viejas y tristes, estériles y asexuadas” y, en relación con ese tercer factor, las mujeres con discapacidad poseen una “belleza robada”, al no ajustarse (como la mayoría de las mujeres) al ideal de belleza dominante ven deteriorada la autoconcepción de sí mismas, lo que a su vez las conduce a no participar de la vida social.
Bill Hughes y Kevin Paterson también se centran en la cuestión de la imagen personal: muestran cómo las mujeres con discapacidad son percibidas socialmente como enfermas, es decir, personas exentas de las responsabilidades “normales” y necesitadas de cuidado; en ellas se daría un proceso de interiorización del rechazo social, de modo que se puede hablar de una relación causal circular entre sistema socio cultural, participación y concepto de sí mismas que explica las características que asume la opresión entre las mujeres con discapacidad.
En ese mismo sentido, aunque no desde una perspectiva de género, Tom Shakespeare justamente señala la importancia de detenerse a analizar el proceso a través del cual la persona con discapacidad que rechaza su mera reducción al rol del enfermo llega a reconocerse como una oprimida social, el proceso de identificación a través del cual se reconstruye tal rótulo. Las miradas reinantes entre personas con y sin discapacidad reducen a la misma a una tragedia médica personal. Esto hace que la toma de conciencia en tanto miembro de un colectivo oprimido no sea sencilla. Por su parte, Bill Hughes y Kevin Paterson sostienen que el modelo social ha exiliado al cuerpo como campo de problematización. La diferenciación entre impedimento y discapacidad efectuada por este modelo condujo, según los autores, a una desbiologización de la discapacidad; con ello, se eliminó el cuerpo como objeto y sujeto de estudio social para dejarlo caer, una vez más, en las manos de la medicina. El desafío entonces es tomar una concepción del cuerpo como producto social para crear una “sociología del impedimento”.
En nuestras sociedades la regulación de los cuerpos explica la dominación. Retomando a Michel Foucault, los autores afirman que la política es biopolitica. “Las tiranías de los tiempos postmodernos son estéticas, son tiranías de la delgadez, tiranías de la perfección”; esta “tiranía de la perfección” ha de ser tenida en cuenta para entender muchas de las políticas públicas en materia de discapacidad.
Hughes y Paterson toman los aportes de la obra de Merleua Ponty para rescatar el rol del cuerpo como experiencia y, de esta forma, superar el dualismo cartesiano en el que cae el modelo social dado que, desde su óptica, el cuerpo adquiere un valor instrumental y objetivo, reproduciendo la mirada fisiologista propia de la medicina. La superación de la división discapacidad/ impedimento es un requisito teórico necesario para propiciar un cambio político en el tratamiento de la discapacidad.
Las aportaciones de la segunda parte de la compilación nos muestran cómo la historia de las políticas públicas en discapacidad es el reflejo de la opresión de las personas con discapacidad. Desde un modelo individualista que reducía la discapacidad a un problema personal se ofrecían políticas segregadas y desarticuladas que generaban desigualdad e injusticia al perpetuar la sumisión del colectivo.
A partir de las luchas establecidas por el movimiento de personas con discapacidad se reclamará una organización de los servicios integrada y coordinada que surja de la participación activa de las personas con discapacidad. Anne Borsay señala cómo estas políticas, tradicionalmente, desde este enfoque individualista, tendieron a reforzar la identidad de las personas con discapacidad al reducirlos al mero etiquetamiento de enfermos y, por tanto, seres dependientes. El principal elemento que “atienden” estas políticas es la rehabilitación, en donde el tratamiento terapéutico se reduce a un enfoque “problema-tratamiento-cura”.
Como señala Tom Shakespeare, de lo que se trata es de cambiar el sistema productor de la discapacidad. En este sentido el aporte de la ciencia social es propiciar esta lucha, ¿Cómo? Básicamente a través de la investigación emancipadora.
Desde el modelo social, pioneramente Mike Oliver, tomando ideas de Freire y otras influencias recordara el compromiso ético que existe entre el proceso de investigación y la transformación social. Lo cual se vincula con la temática de la tercera y última parte del libro, en la que se abordan cuestiones referidas a temas de investigación, que en ningún caso pueden ser reducidas a cuestiones meramente metodológicas. La necesidad de plantear una posición alternativa a la del observador externo y a la del mero recopilador de discursos conduce a la propuesta del paradigma emancipador.
Tal como señala John Davis, dicho paradigma implica asumir una serie de estrategias que abarcan todo el proceso de investigación, incluyendo desde el trabajo de campo hasta la redacción del informe final. Para ello si se pretende propiciar el “empoderamiento” de las personas con discapacidad es necesario que los resultados de la misma sean accesibles.
En síntesis, la discusión en torno a la responsabilidad del investigador en el proceso de investigación (como señala Barton en el capítulo final) gira en torno a tres tópicos: 1- ¿cuál es la función que la ciencia social debe cumplir?; 2- ¿qué métodos son los adecuados para que la misma pueda ser cumplida; y, por último, 3-¿cómo debe realizarse la difusión de los resultados de la investigación?. El objetivo último es que los resultados de la investigación refuercen y ayuden a estimular la profundización de las exigencias del cambio. Superar las barreras de la discapacidad no propone recetas cerradas, sino una fuente inagotable de sugerencias que invitan a incorporar de una vez y para siempre a la sociología en el estudio de la discapacidad.